El Investigador del ICM Antonio Turiel ha participado en varios proyectos sobre modelos de transición energética y su blog "The Oil Crash", con más de 13 millones de visitas, es una referencia en español sobre el tema.
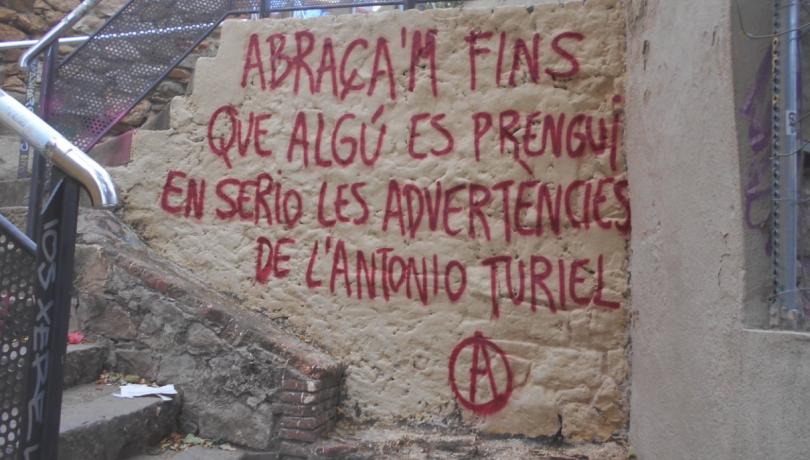
En 1998, los geólogos Colin Campbell y Jean Laherrère publicaron en la revista Scientific American su artículo “El fin del petróleo barato”. Ese artículo supuso la revitalización del trabajo que otro geólogo, Marion King Hubbert, había realizado casi medio siglo antes sobre la llegada del peak oil o cenit de producción de petróleo. En ese momento, el investigador del ICM Antonio Turiel empezó a interesarse por el tema y, desde entonces, ha publicado varios artículos científicos, participado en el proyecto europeo MEDEAS sobre modelos de transición energética, publicado decenas de posts en su blog The Oil Crash que, con más de 13 millones de visitas, es una referencia en español sobre el tema, y dado más de 200 charlas divulgativas.
¿Son las soluciones tecnológicas que prometen salvarnos del abismo post-petróleo realmente soluciones?
Las soluciones que se proponen para llevar a cabo la transición ecológica no están teóricamente pensadas para responder a la crisis energética (aunque serían útiles), sino a la crisis climática. El problema de estas soluciones es que se encaminan hacia la producción eléctrica de origen renovable y por eso mismo tienen muchas limitaciones: pérdidas de eficiencia, necesidad de materiales escasos y, en última instancia, el hecho de que proporcionan un tipo de energía –electricidad- del que estamos sobreabastecidos (aunque cueste creerlo viendo cómo sube el recibo) y no el que realmente necesitamos.
¿Qué modelo de producción energética necesita España?
Uno que responda a sus necesidades reales, que no dependa de materiales escasos que ni siquiera tenemos aquí y que no cause un daño ambiental mayor que el que se dice querer combatir. Esto pasa por producir no solo electricidad, sino también otros tipos de energía de manera más local y sostenible. Implica aprovechar la energía renovable allí donde se encuentra, y no intentando concentrarla con graves pérdidas para su aprovechamiento distante; ubicar las fábricas, de pequeño o medio tamaño, en los cursos de los ríos o donde sopla el viento para aprovechar la fuerza mecánica de esos flujos; producir agua caliente en los domicilios calentándola directamente en los tejados con termosolar; concentrar la energía solar para fundir metales y aprovechar la biomasa vegetal para obtener materiales textiles, plásticos y reactivos químicos. ¡Es una verdadera revolución!
¿Cuáles son las verdades (y las mentiras) de la transición ecológica en España?
Es verdad que urge detener las emisiones de CO2 para no agravar aún más el cambio climático. Y también es cierto que tenemos que transitar hacia un modelo de producción energética 100% renovable. A partir de aquí, todo son mentiras. Por ejemplo, se dice que podremos producir tanta cantidad de energía con fuentes renovables (en la actualidad el 90% se obtiene de combustibles fósiles) como consumimos, cuando realmente solo podemos aspirar a producir con renovables un 30-40% de la energía; se dice que nos interesa producir más electricidad renovable, cuando de hecho hay dificultades para aumentar la electrificación de los usos de la energía; y, por último, se oculta que la energía renovable se podría aprovechar de manera no eléctrica con un mejor rendimiento, menor impacto y mayor distribución de riqueza en el territorio, aunque esto iría en contra del modelo de negocio de las grandes empresas.
¿A qué otros problemas nos enfrentaremos como sociedad en la era post-petróleo?
Tenemos muchos y muy graves problemas. Desde el punto de vista ambiental destaca el cambio climático, pero también nos enfrentamos a la pérdida de biodiversidad, la contaminación por plásticos, la contaminación por metales pesados, el agotamiento de las pesquerías, la escasez de agua potable, la deforestación, la desertificación, la escasez generalizada de materias primas y la gestión de los residuos nucleares, entre otros. Y por encima de todo esto, está la inequidad en el reparto de recursos y la crisis económica permanente, que pueden llevarnos, junto con todo lo otro, hacia el colapso.
¿Qué sectores económicos se verán más afectados por la escasez de petróleo?
En España hay dos sectores claves a los cuales la escasez de petróleo les toca de lleno: el turismo, porque se basa en un gasto discrecional que las familias no harán si estamos en una grave crisis económica, y la automoción, porque el coche eléctrico no se puede producir a gran escala, y sin petróleo no podrá haber coche privado. Cada uno de estos sectores representa más del 10% del empleo, así que el impacto será tremendo. De todos modos, al final todos los sectores se van a ver impactados considerablemente.
¿Qué papel puede ejercer el océano en la transición ecológica?
El océano siempre ha sido la fuente por excelencia de recursos de todo tipo. Más de 500 millones de personas se sustentan con las proteínas que consiguen del mar. Desde el punto de vista energético, hay cierto margen para el aprovechamiento eólico y eléctrico, pero debe limitarse a ciertas zonas de más rendimiento. Sin embargo, hay un potencial mucho mayor en el transporte de mercancías usando la vela; suena un poco estrafalario, pero ahora mismo algunos grandes cargueros llevan velas para ganar un par de nudos y ahorrar combustible. En un mundo post-petróleo y con menos transporte de mercancías podemos volver a los legendarios clippers, que podían viajar a velocidades de 15 nudos y más. Lo que veo más desaconsejable es la extracción minera oceánica, ya que es demasiado costosa y de demasiado impacto ambiental.
Y las energías solar y eólica, ¿Son sinónimo de sostenibilidad energética?
No, en absoluto, y eso lo estamos viendo en el modelo de renovable eléctrica que se nos está intentando imponer. Este modelo se basa en una intensa extracción de minerales que tiene un gran impacto ambiental y, además, es insostenible, pues no hay suficientes materiales para que todo el mundo haga lo mismo. Asimismo, tampoco podríamos reemplazar estos sistemas al agotar su vida útil. Hay una manera sostenible de aprovechar la energía renovable, y también está esta que no lo es en absoluto. Por desgracia, solo se habla de esta última.
En alguna ocasión has apuntado que la solución es bajar el ritmo, pero… ¿Cómo?
Consumiendo menos y cambiando el modelo de producción y consumo. Utilizaré el ejemplo que uso siempre: si yo compro una lavadora, el fabricante tiene todos los incentivos para diseñar una máquina que dure el tiempo justo que marca la ley y que al día siguiente deje de funcionar para que le compre otra. Este modelo nos lleva a un consumo creciente de recursos de forma crematística. Sin embargo, si en vez de comprar la lavadora, yo le pago un alquiler mensual, y en el momento en el que la lavadora falle, es el fabricante quien me tiene que pagar una indemnización a mí por cada día que no funcione, ya verás cómo se encargará de diseñar una lavadora mucho más resistente y fácil de reparar, reutilizar y reciclar. La clave está en el cambio de los incentivos de consumo.
Ahora bien, lo que impide hacer estos cambios (que se sabe de sobra cómo hacerlos desde hace décadas) es que nuestro sistema económico, el capitalismo, que se basa en el crecimiento perpetuo y acelerado del capital. Por ese motivo, sin una reforma estructural del sistema financiero es imposible hacer nada, porque los incentivos perversos a la producción y al consumo continuarán. Hay que superar el capitalismo para poder tener alguna opción de cambio.
¿Es realista pensar que el colapso social y económico son evitables?
Es perfectamente posible evitar el colapso. Incluso si entramos en los primeros estadios del colapso, siempre es posible detenerlo y revertirlo, como nos lo muestran algunas civilizaciones anteriores a la nuestra. El colapso no es algo inexorable, es siempre un daño autoinfligido: las sociedades colapsan porque quieren, porque se obcecan y son incapaces de renunciar a una cierta idea, equivocada e insostenible, que puede ser religiosa, política o por pura cabezonería.
Si colapsarámos, seríamos solamente la vigésimo séptima civilización humana en colapsar – eso baja un poco los humos de nuestra soberbia, ¿verdad? -. Ni siquiera estaríamos en los puestos de cabeza. Pero, como digo, siempre estamos a tiempo de darle la vuelta a la tortilla.
¿De qué idea equivocada e insostenible estamos hablando?
El error es que nos obcecamos con mantener el capitalismo, que busca el absurdo de un crecimiento infinito en un planeta finito, a pesar de la creciente evidencia de que estamos chocando con los límites biofísicos del planeta. Pero nos cuesta criticar el capitalismo, nos cuesta superar su marco mental. Hablar de abandonar el capitalismo es tabú.
Para la mayoría, el fin del capitalismo significa el fin del mundo, aunque el capitalismo no tiene ni dos siglos de antigüedad. Y no se trata de volver a lo que había antes del capitalismo, sino de superarlo, de avanzar, de madurar. Éste es un debate absolutamente necesario, aunque sistemáticamente ninguneado por tantos responsables políticos y economistas, adoctrinados –más que formados– en la visión neoclásica de la economía. Resulta llamativo que cuando gente como yo les confronta con el sinsentido de sus postulados, estos economistas apelan al progreso tecno-científico, sobre el cual, objetivamente, no tienen buenos conocimientos: ¡si es justamente gente del mundo tecno-científico quienes les estamos diciendo que no es posible!
Por todo esto, veo inevitable que suframos un cierto grado de colapso inicial y una degradación sustancial de las condiciones de vida de la mayoría durante los próximos años. Solo cuando la creciente pobreza general y el sufrimiento causado por esta ideología destructiva sea indisimulable se podrá plantear un cambio de orientación de la sociedad y, entonces sí, se podrán adoptar medidas efectivas para parar y revertir el colapso. ¡Ojalá esto pase lo antes posible!